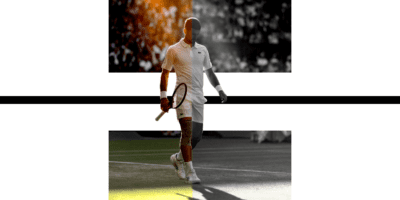No suficiente con tiranizar el juego hasta el más minúsculo de sus pliegues como nadie jamás hizo, el anhelo sempiterno de Leo Messi de trascender a la historia —la suya propia, la del fútbol como fenómeno y la de su Argentina— y vencer a la mortalidad, caprichos del destino, antojos del deporte, exigía más de lo que puede describirse. Leo tenía que desprenderse de las condiciones sobrenaturales con las que había sido bendecido y encarnarse en humano.
La categoría de Dios contiene en su definición intrínseca el camino, el ascenso, la representación. Virtudes terrenales, de alguien normal, vencible antes de elevarse. Igual a sus iguales. Un símbolo en el que la gente se siente proyectada, que engloba su sentir, sus pasiones y tormentos antes de cambiar de estadio. En el que los individuos se amparan, porque confían en que entregar su destino y su existencia tendrá recompensa. El de arriba no les fallará. No puede fallar. «No debe fallarnos».
Pero Messi tenía un problema: ya nació siendo un dios. Flotó día tras día, campo por campo, como un ser superior, la mayor de las deidades futboleras. Sin quererlo, su poder alivió el asombro de los aficionados. Mató la pasión y la emoción como sino del deporte. El rosarino solo hizo una cosa más difícil que sus méritos: se los quitó. Consiguió que lo irreal pareciera no ya real, sino mundano. Lo imposible era rutinario y lo impensable, costumbre. “El gol de Messi de siempre”. “El pase de Messi de siempre”. “El regate de Messi de siempre”. Y así siempre.

Desde su alumbramiento, Leo abrió una brecha intergeneracional en la que se batió al mismo tiempo con Cristiano Ronaldo, como coetáneo; con Iniesta y Xavi, como escuderos; con Neymar Jr., como sucesor; con Mbappé, en un diálogo abierto sobre la gloria y el futuro; con Diego Armando Maradona, como máximo exponente de la inmortalidad; y con el pueblo argentino, con el que tiene una responsabilidad inenarrable. Por eso, el camino de Messi hasta los cielos tuvo que empezar desde el suelo. Desde la Tierra y los infiernos. La primera vez que enfrentó la barrera de la narrativa, del relato y de la emoción, que dejó de jugar como un dios, inició el proceso para convertirse de facto en un auténtico Dios, Leo necesitó ser normal.
Necesitó perder. Caer, llorar y dudar de sí mismo. Aceptar que su poder, su talento infinito, sus regates no podrían con todo y no serían para siempre. Que su legado se difuminaría. Que todo el mundo, los suyos, incluso él mismo, creyera que no ganaría más. Que no podría ganar. Acostumbrado a todo, asumir que aun siendo Leo Messi habría obstáculos que no podría derribar le devolvió a los orígenes. La frustración le desposeyó de su aura a medida que los años menguaban su fútbol.
Así, Leo necesitó también que el mundo supiera que sería imposible. Ya no. Que Messi ya no hacía milagros. Solo un Dios podría. Entonces su entorno, compañeros y entrenador abrazarían su grandeza y se integrarían en esa su realidad. En la agonía y el deber. «Nos necesita». Porque todo jugador requiere de un equipo, pero Messi necesitaba a su equipo. Ni calidad, ni talento, ni piernas, ni juventud. Nada. Solo aquellos que hubiesen sufrido los infiernos con él, literal o figuradamente, y ahora latiesen a su son. Que corriesen donde sus piernas no llegaban y sintiesen la Copa del Mundo con idéntico fervor con el que Leo la sintió siempre. Como el último acontecimiento de un jugador que dejó de ser mortal para ser eterno.
De jugar como un dios para ser un Dios.